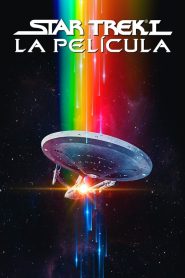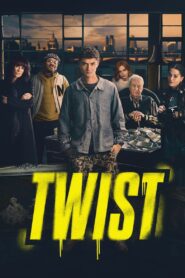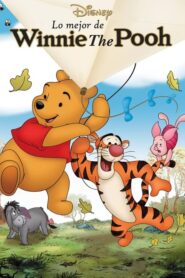Director
Director
Cast
Hercules
Amphiarus
Cotys
Autolycus
Tydeus
Atalanta
Iolaus
King Eurystheus
Rhesus
Sitacles
Links
| Options | Quality | Language | Size | Clicks | Added | User |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD 1080p | Subtitulado | ---- | 25 | 4 meses | spanky | |
| HD 1080p | Subtitulado | ---- | 21 | 4 meses | spanky | |
| HD 1080p | Subtitulado | ---- | 22 | 4 meses | spanky | |
| HD 1080p | Subtitulado | ---- | 23 | 4 meses | spanky | |
| HD 1080p | Español | ---- | 23 | 4 meses | spanky | |
| HD 1080p | Español | ---- | 22 | 4 meses | spanky | |
| HD 1080p | Español | ---- | 23 | 4 meses | spanky | |
| HD 1080p | Español | ---- | 23 | 4 meses | spanky | |
| HD 1080p | Latino | ---- | 23 | 4 meses | spanky | |
| HD 1080p | Latino | ---- | 22 | 4 meses | spanky | |
| HD 1080p | Latino | ---- | 24 | 4 meses | spanky | |
| HD 1080p | Latino | ---- | 21 | 4 meses | spanky |
Video Sources 237 Views Report Error
Synopsis
Hace más de mil cuatrocientos años, caminó por la Tierra un ser atrapado entre dos mundos, condenado por su propia sangre divina. Se trataba de Hércules, hijo del poderoso Zeus, cuyo linaje celestial no fue sinónimo de gloria ni privilegio, sino de sufrimiento. Desde temprana edad, Hércules fue marcado por la tragedia. Tras superar los legendarios doce trabajos —hazañas que habrían destruido a cualquier hombre—, su vida siguió una espiral de dolor que culminó con la pérdida de su familia, dejándolo como un alma errante y vacía, desconectada tanto del mundo humano como del divino.
Cansado de la manipulación de los dioses y del peso de su propio mito, Hércules renunció a todo. Halló su único propósito en la batalla, un consuelo feroz que lo mantenía en movimiento. Ya no luchaba por redención, honor o justicia, sino por la simple necesidad de seguir respirando entre el caos de la guerra.
Con el tiempo, Hércules no estuvo solo. Se rodeó de seis guerreros tan rotos y endurecidos como él, almas sin patria ni causa, unidos únicamente por su amor a la lucha y su cercanía con la muerte. Juntos, formaron un grupo de mercenarios cuya reputación se extendió más allá de fronteras. Para ellos, el campo de batalla era el único hogar, y la sangre derramada, su única certidumbre. No preguntaban quién los contrataba ni por qué luchaban. Solo importaba el combate.
Original title Hercules
IMDb Rating 6 168,079 votes
TMDb Rating 5.784 4,138 votes