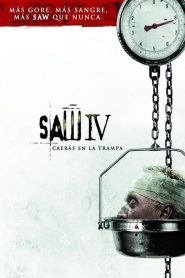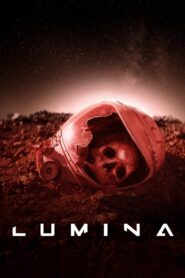Director
Director
Cast
Sebastián
Delia
Miguel
Rosales
Goldstein
Rubio
Luca
Luna
Goldstein's Secretary
Video Sources 163 Views Report Error
Synopsis
En el corazón de Buenos Aires, una ciudad que nunca duerme y donde la vida se mueve a un ritmo vertiginoso, Sebastián comienza su día como cualquier otro padre moderno. Abogado de éxito, con una agenda apretada y responsabilidades múltiples, Sebastián aún se da el tiempo para cumplir con su rol más importante: el de padre. En esta mañana cualquiera, ha ido al departamento de su exmujer, ubicado en el séptimo piso de un edificio imponente, para recoger a sus dos hijos y llevarlos al colegio.
La escena, aunque cotidiana, refleja los vínculos y rutinas de muchas familias en tiempos de separación: encuentros breves, intercambios logísticos, afecto a contrarreloj. Después de una rápida despedida, los niños bajan corriendo por las escaleras mientras Sebastián, confiando en la eficiencia del edificio y buscando ahorrar tiempo, decide tomar el ascensor.
El contraste es sutil pero significativo. Los niños descienden con energía, jugando quizás en su carrera hacia la planta baja, mientras su padre opta por la comodidad del elevador, probablemente revisando mentalmente sus pendientes del día. Sin embargo, al llegar al primer piso, algo no encaja. Sebastián se detiene y espera. Los minutos pasan y sus hijos no aparecen. Lo que parecía una escena trivial se transforma poco a poco en un momento de inquietud.
Original title Séptimo
IMDb Rating 5.8 6,533 votes
TMDb Rating 5.796 235 votes