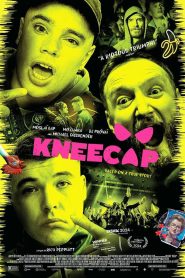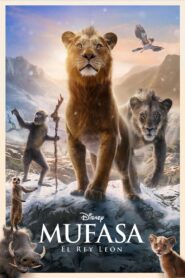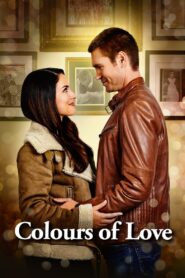Video Sources 166 Views Report Error
Synopsis
En un mundo sumido en la desolación tras una catástrofe no especificada, donde la naturaleza ha dejado de florecer y la humanidad se ha reducido a una sombra de lo que fue, un padre y su hijo emprenden un viaje a través de paisajes grises y desolados. Su destino: el mar, una línea distante en el horizonte que representa tanto la esperanza como la incertidumbre. Lo que está claro es que, en este universo postapocalíptico, cada paso es un acto de fe y cada día una lucha por la supervivencia.
El padre, debilitado por una enfermedad progresiva, se convierte en el guardián incansable de su hijo. Aunque su cuerpo comienza a fallarle, su voluntad permanece firme. Su prioridad no es salvarse, sino proteger a su hijo de los múltiples peligros que acechan en el camino: bandas de saqueadores, el hambre, el frío, y lo más temible de todo, la pérdida de la humanidad. En un entorno donde la moral ha sido reemplazada por la necesidad, la compasión parece un lujo demasiado caro.
El vínculo entre padre e hijo es el núcleo emocional de esta historia. Más allá del sufrimiento físico y las amenazas constantes, lo que impulsa el viaje es el amor profundo que se profesan. A través de pequeños gestos —una conversación al calor de una fogata, una mano extendida cuando todo parece perdido— se revela una relación marcada por la ternura, la enseñanza y la transmisión de valores. El padre no solo le da al niño las herramientas para sobrevivir, sino también una brújula moral, recordándole que “ellos son los buenos”, que aún en un mundo roto, vale la pena aferrarse a lo que los hace humanos.
Original title The Road
IMDb Rating 7.0 5,300 votes
TMDb Rating 6.6 800 votes