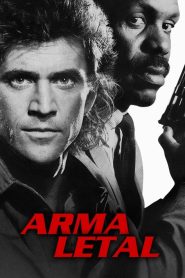Director
Director
Cast
Phil Connors
Rita Hanson
Larry
Ned Ryerson
Buster Green
Nancy Taylor
Mrs. Lancaster
Ralph
Doris the Waitress
Links
Video Sources 232 Views Report Error

Synopsis
En el corazón de la comedia fantástica más emblemática de los años 90, El día de la marmota, se encuentra una historia tan original como entrañable: la de un hombre atrapado en el tiempo y, quizá, también en sí mismo. Phil Connors, un meteorólogo de televisión con un ego tan inflado como su popularidad, es enviado a cubrir una asignación que considera por debajo de su nivel: la celebración del Día de la Marmota en la pequeña ciudad de Punxsutawney, Pensilvania.
Acompañado por su bella pero emocionalmente reservada productora, Rita, y un camarógrafo bonachón, Larry, Phil afronta el viaje con desdén y sarcasmo. Para él, este evento rural no es más que otra rutina absurda en su carrera. Sin embargo, al despertar al día siguiente, descubre con asombro que todo se repite exactamente igual: el mismo clima, los mismos rostros, las mismas conversaciones. Está viviendo el mismo día… una y otra vez.
Lo que comienza El día de la marmota como una extraña coincidencia pronto se convierte en una pesadilla cómica. Sin explicación lógica, Phil está atrapado en un bucle temporal del que no puede escapar. Al principio, se aprovecha de la situación para su beneficio: roba, se divierte, seduce. Pero el hastío y la desesperación no tardan en llegar, y su visión narcisista del mundo comienza a resquebrajarse. Lo que alguna vez fue una vida sin consecuencias, se transforma en una oportunidad —inesperada y poderosa— de redención personal.
Con cada repetición, Phil se enfrenta a sí mismo, a sus defectos y a sus deseos más profundos. Su relación con Rita, inicialmente superficial y forzada, empieza a transformarse a medida que él cambia desde adentro. Aprende piano, ayuda a los vecinos, escucha en lugar de hablar. Poco a poco, el egocéntrico meteorólogo se convierte en alguien capaz de amar… y ser amado.
Original title Groundhog Day
IMDb Rating 8 714,704 votes
TMDb Rating 7.614 8,220 votes